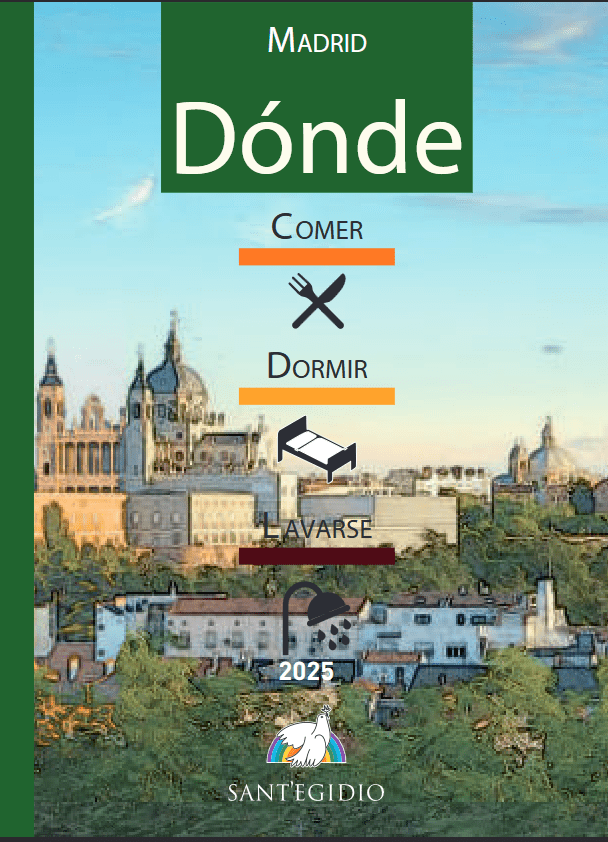A la horca con 14 años. (El País, 2/10/2011)
Yo nunca dije ante el juez que hubiera matado a nadie». Alphonse Kenyi, que ya ha cumplido 15 años, está en la última ala de la prisión de Juba, reservada para los condenados a muerte. Lleva entre rejas desde octubre de 2009. Fue condenado por asesinato múltiple cuando tan solo tenía 14 años. Le señalaron como miembro de un grupo que iba por la ciudad matando gente, los llamados niggers. Está en el corredor de la muerte desde octubre de 2010. Sobre él pende la sombra de la horca.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Alphonse fue señalado como miembro de un grupo que iba por la ciudad matando gente, los llamados ‘niggers’
Huele a meado, e incontables moscas se posan en la piel, en la ropa y en los rifles gastados de los guardas
«Te miden y te pesan para regular la horca. Si no está bien regulada, te puede cortar la cabeza»
En esta cárcel hay otros 46 niños que conviven con unos 1.000 reos adultos. En el edificio contiguo hay cinco niñas
«Me humillaron, me pegaron muchas veces, querían que admitiera haber hecho cosas que yo no había hecho»
«Los policías usaron cuchillas de afeitar y agujas, me dijeron que confesara, pero yo nunca admití nada»
Su historia es el reverso oscuro de un proceso ilusionante. El pasado 9 de julio, Sudán del Sur se convirtió en un país independiente, y la ciudad de Juba, en la capital más joven del mundo. Tras una guerra de 22 años contra el norte, Juba es hoy una ciudad optimista que mira al futuro. La nueva corriente de esperanza llega hasta la prisión Central e incluso hasta el corredor de la muerte, donde los condenados sueñan con que el nuevo Estado los perdone.
Alphonse es el más joven de ellos. El sexto de siete hermanos y el único que pudo ir al colegio, aunque solo durante dos años. Sus padres, que estaban desempleados y con trabajos ocasionales, no podían permitirse pagar la educación de sus hijos. Vivían en Kalitok, un poblado a unos 85 kilómetros de Juba. En 2008 se trasladaron a la capital para que el padre, enfermo, pudiera recibir atención médica. La madre consiguió un trabajo en el Servicio de la Vida Salvaje, y Alphonse, como muchos otros niños en Juba, se dedicaba a recolectar botellas de plástico por la calle para venderlas como recipientes o para su reciclaje. Pero la libertad de moverse por las calles de Juba le duró a Alphonse solo un año: en octubre de 2009 fue arrestado por asesinato múltiple.
«Había habido disparos y asesinatos en Nyakuron [un suburbio de Juba], así que la policía empezó a buscar a cualquier persona con uniformes y pistolas. Me encontraron en mi casa y vieron el uniforme de mi madre. La policía me arrestó y me llevó a la comisaría», explica Alphonse.
Juba, la capital de Sudán del Sur, es una ciudad en ebullición. Destruida casi totalmente durante la guerra que acabó en 2005, hoy abundan los sitios en obras. Torres acristaladas albergan hoteles y bancos junto a edificios medio en ruinas. Todoterrenos con los cristales tintados conducen a gobernantes y dignatarios internacionales que se cruzan con vacas de largos cuernos y cabras que buscan comida entre la basura en las calles.
La prisión está situada en el mismo centro de la ciudad. Es uno de los pocos edificios que apenas han cambiado en los últimos 60 años. Numerosos guardas y policías armados con rifles gastados pasean alrededor de la puerta principal, que se abre en los enormes muros de piedra coronados con alambre. Otros se sientan en sillas de plástico o en el suelo intentando buscar algo de sombra para huir del calor aplastante.
Dentro de los muros, en un patio de tierra, hay varios sillones destartalados, raídos y quemados por el sol. También aquí hay docenas de guardas y policías que parecen no tener mucho que hacer. Pasean lentamente secándose el sudor de la cara, se sientan en los sillones o en el suelo, algunos lucen con desgana sus viejos rifles AK-47. Huele a meado, e incontables moscas se posan en la piel, en la ropa, en los rifles, en el tapizado roto y ajado de los sillones.
El oficial encargado de los menores en la prisión es Fabian Serit. Fabian es un hombre no muy alto y de sonrisa fácil. Tiene una cara simpática y, a pesar del calor, viene al trabajo cada día con pantalones de traje y una camisa de manga larga. Fabian suda constantemente y lleva un pañuelo en el bolsillo que se pasa por la cara cada pocos minutos. Le gusta hablar y ríe constantemente. Cuando está contando algo importante o que él considera una confidencia, te coge del brazo y te mira fijamente con sus ojos enrojecidos mientras baja la voz.
«Un grupo llamado niggers iba por la ciudad matando a la gente. Fueron arrestados y torturados y la policía les obligó a que señalaran a sus secuaces por la calle, y fue entonces cuando denunciaron a Alphonse», dice Fabian en voz baja. Y luego se exalta: «¡Pero él es inocente y además es un niño! Así que lo llevamos al médico. El doctor dijo que tenía 14 años y ahora estamos intentando cambiar oficialmente su edad para quitarle la condena a muerte». En enero de 2010, Sudán cambió sus leyes y aumentó de 15 a 18 años la edad mínima para que un criminal pueda ser sentenciado a la pena capital.
Fabian y otros funcionarios de la prisión trabajan en una oficina muy pequeña y de paredes desnudas, en la que tres mesas y unas pocas sillas apenas dejan sitio para nada más. Todos los informes y documentos están en papel y manuscritos en una mezcla de inglés y árabe. Dos de los funcionarios intentan sin mucho éxito usar el programa Microsoft Word en el único y viejo ordenador que acaba de ser donado por la ONU. Las moscas y el calor se cuelan en la oficina aunque aquí se puede al menos escapar del sol punzante.
Unas enormes y pesadas puertas de metal conducen al patio interior de la cárcel y a las celdas. El patio es un espacio amplio, con el suelo de tierra, dividido en dos partes por una verja. De nuevo el calor, la luz, el polvo, las moscas. A la derecha de la verja hay unos pocos árboles y un tejadillo de metal que dan algo de sombra. Los presos se concentran allí, sentados en el suelo, intentando huir del sol y de la luz cegadora de la mañana. Otros se sientan junto al muro que separa el patio de las celdas a la izquierda, donde también hay una estrecha franja de sombra. Apenas hay movimiento, casi nadie camina y las conversaciones son en voz baja.
El método de ejecución empleado en la cárcel es la horca. Fabian explica que hay una fórmula para colgar a los condenados. «Te miden y te pesan para regular la horca. Si no está bien regulada, te puede cortar la cabeza. Si esto ocurre, los encargados de regularla son encarcelados».
Incluyendo a Alphonse, en el corredor de la muerte hay ahora 50 condenados, todos por asesinato. En 2011, hasta la independencia en julio, dos reclusos han sido ejecutados. El año pasado fueron ocho en total, según cuenta Fabian. Y además de Alphonse, en esta cárcel hay otros 46 niños que conviven con unos 1.000 reos adultos. Hay también cinco niñas, alojadas en un edificio contiguo con las mujeres.
La mayoría de los presos adultos, al igual que casi todos los policías y guardias, son exguerrilleros que lucharon en la guerra civil que enfrentó al norte y al sur de Sudán entre 1983 y 2005. Entre los presos adultos, los delitos más comunes son el robo, el adulterio, la violación y el asesinato. Entre los niños, los pequeños robos menores y algunos asesinatos.
El caso de los condenados por asesinato es particular. «La pena depende de la decisión de los familiares de la víctima», explica James Warnyang, otro funcionario al cargo de los menores. Los familiares le piden al asesino una cantidad de dinero como compensación. Es lo que aquí en árabe llaman dia y en inglés blood money (dinero de sangre). La ley establece que los familiares pueden pedir como máximo 30.000 libras (unos 8.250 euros) y esta es la cantidad solicitada en casi todos los casos. «Aunque depende de las tribus», interviene Fabian; «por ejemplo, los dinka pueden pedir 30 vacas en lugar de 30.000 libras». Cuando se fija la cantidad, el juez impone una nueva sentencia de cárcel, de hasta cinco años si es un menor y de hasta 10 si es un adulto.
«Pero si los familiares de la víctima dicen que quieren al asesino muerto, entonces ya está: son los familiares los que deciden y no hay nada que hacer, aunque si el condenado es un menor, entonces la ley dice que no puede ser ejecutado», concluye James. En la prisión Central de Juba, además de Alphonse, hay nueve menores que cumplen penas de cárcel por asesinato.
Hay varias alas: una para los presos comunes, otra para los enfermos mentales, otra para los presos políticos, que es la que curiosamente ocupan los menores. Una puerta en el muro da acceso al ala para los presos políticos. Los menores esperan bajo un toldo metálico, de pie y en filas. Llevan ropas sucias y rotas, están muy delgados y aguardan con expectación. De repente empiezan a cantar mientras dan palmas y se mueven rítmicamente.
Cuando la canción acaba, todos se sientan en el suelo en filas y miran con ojos enormes, con intensidad, algunos con la boca abierta, otros con sonrisas de emoción. La escena recuerda más a una escuela que a una cárcel.
Muchos niños quieren hablar y sus historias podrían llenar un libro de reportajes. Está Mangar Abuc Malnal, de 16 años, que parece uno de los jefes del grupo. Los demás corean su nombre mientras Mangar, lleno de energía y confianza, se levanta y cuenta con naturalidad cómo asesinó a otro niño en una pelea, mientras Fabian y varios de los menores ríen. Se entregó él mismo a la policía en julio de 2009 y lleva desde entonces en la cárcel.
Pero su juicio no se celebró hasta diciembre de 2010, cuando fue condenado a pagar 30.000 libras como dinero de sangre a la familia de la víctima y a tres años de prisión, que empezaron a contar en el momento de la condena. Mangar dice que cuando pueden jugar al fútbol y cuando tienen clase, la vida en prisión no está mal, aunque la comida no es buena. «Pero el balón se ha pinchado y ahora no tenemos nada que hacer, así que nos pasamos el día sin hacer nada y pensando».
El caso de Diu Ajak también es llamativo. Alto, muy delgado y con un rostro infantil y triste, tiene 13 años, aunque aparenta 9 o 10. «Tenía hambre, por eso entré en la casa, cogí 120 libras [32 euros] y una cámara de fotos pequeña», cuenta Diu hablando en voz muy baja. «El dueño del dinero me pilló y me pegó con un palo. Era un oficial del Ejército. Me llevó a la comisaría y allí los policías me pegaron, me dieron muchos latigazos». Entonces Diu calla, se alza la camiseta y muestra la espalda. Está llena de cicatrices, pese a que esto le ocurrió cinco meses atrás.
«Me metieron en un coche y me llevaron para que señalara a alguien. Yo señalé a unos chicos porque los policías me habían pegado. Los que señalé son amigos míos, pero no estaban conmigo cuando fui y robé en la casa», continúa el chico.
Los cinco niños fueron arrestados y llevados a una comisaría. Dos de ellos, Angok Mum y Chol Achek, ambos de 14 años, se levantan indignados y cuentan su versión de la historia, que coincide con la de Diu aunque ellos niegan que fueran amigos y aseguran que no lo conocían. Angok y Chol dicen que los policías también les pegaron a ellos en la comisaría para que confesaran haber robado, pero que ellos nunca lo admitieron.
Más adelante, Fabian contará por teléfono que Diu y los cinco menores arrestados junto a él han sido liberados tras haberse pasado más de siete meses en la cárcel sin sin haberse celebrado juicio alguno. Y en el caso de los cinco señalados por Diu, sin pruebas en su contra.
Mientras hablan Diu, Angok y Chol, un funcionario ha traído a Alphonse, que se ha dejado caer en una silla de plástico. Alto, delgado, cabizbajo, de rostro amplio y grandes ojos, no deja de tocarse los pies y los grilletes que le atenazan los tobillos. Los demás niños lo miran con respeto y desde la distancia. Alphonse simplemente los ignora. Uno de los funcionarios dice a los chicos que se pueden ir y la mayoría se levantan y se van. Alphonse se sienta en el suelo y, con la vista baja, hace dibujos en la arena. Unos pocos niños se quedan y se sientan o se tumban cerca de él, le miran serios y en silencio.
Empieza a hablar y dice que su nombre completo es Alphonse Kenyi Makwach y que nació el 19 de enero de 1996. Apenas alza la mirada y habla monótona y lentamente, como si estuviera cansado o aburrido de repetir las mismas palabras, mientras sigue trazando formas y letras con la arenilla del suelo. «Me arrestaron en octubre de 2009. Mi madre trabaja para el Servicio de Protección de la Vida Salvaje y su uniforme [similar al de los soldados] estaba en casa».
«Me humillaron, me pegaron muchas veces, querían que admitiera haber hecho cosas que yo no había hecho. Me metieron en una celda con más gente que estaba acusada de matar y de destrozar el pueblo y a mí me acusaron de lo mismo. Me pegaban con ese bastón que tiene la policía. Si les miraba, me pegaban. Me llevaron al tribunal. El juez preguntó: ‘¿Qué ha hecho esta persona?’. El fiscal dijo: ‘Estas personas han matado’. Y nos trajeron aquí a la cárcel. El fiscal volvió a la comisaría y escribió que todos habíamos confesado y por eso nos condenaron a muerte. Pero ante el juez yo nunca dije que hubiera matado».
Sigue su discurso lentamente, pero sin pausa; los demás niños escuchan en silencio y siguen la escena con intensidad. «En la comisaría, los policías usaron cuchillas de afeitar y agujas, me decían que confesara, pero yo nunca admití nada. Me metían la aguja entre la carne y la uña, haciéndome mucho daño, y luego rompían la uña con la cuchilla». Entonces Alphonse deja de hablar. Alza la vista y enseña los dedos y las señales en sus uñas, como pequeñas cicatrices por donde la uña se habría roto.
«No conocía a las otras personas que había en la celda. Todos eran mayores que yo. No me hablaron ni me dijeron nada. La policía también les torturó a ellos, a todos nos hicieron lo mismo», agrega el joven. En total eran ocho personas: Alphonse y tres hombres fueron sentenciados a muerte, otro fue condenado a 14 años de cárcel, y dos mujeres y una menor fueron también castigadas a 14 años.
Alphonse calla y sigue haciendo dibujitos en el suelo. El ambiente se relaja un poco, todos parecen volver a respirar, los niños empiezan a hablar y a moverse. Algunos se acercan a Alphonse, le hablan con cariño, intentan animarlo, hacen bromas, a veces consiguen arrancarle una leve sonrisa.
James Warnyang, otro funcionario ocupado de los menores, musita en voz baja: «Él ya no cree que le vayan a liberar, cree que va a ser ejecutado». Y entonces le cuenta lo que Fabian y él están haciendo para demostrar que es un niño, que fue condenado con 14 años, y le aseguran que no va a ser ahorcado. Pero Alphonse no reacciona, no alza los ojos para mirar a James y simplemente sigue jugando con la arenilla y haciendo dibujitos y montañitas con ella.
Tras conseguir el documento de la comisión médica que certifica que Alphonse tiene 15 años, el funcionario Fabian elaboró un informe completo sobre el caso, que primero tuvo que ser aprobado por el director de la prisión, después por un tribunal en primera instancia y ahora está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.
Si se acepta que Alphonse fue condenado a muerte cuando tenía 14 años, entonces la sentencia sería invalidada y el tribunal tendría que fijarle una pena de cárcel que, por tratarse de un menor de edad, podría ser de hasta cinco años, además del pago del dinero de sangre a las familias de las víctimas. «E inmediatamente tras la resolución lo sacaríamos del corredor de la muerte y lo traeríamos aquí con los otros niños», recalca Fabian.
Alphonse lleva puesta una camiseta del Liverpool, pero no responde sobre si le gustan el fútbol y el Liverpool. Los demás niños le insisten, le hablan de fútbol, hacen pequeñas bromas, intentan hacerle reír y entonces sí reacciona y habla un poco con los otros muchachos; la atmósfera parece un poco más ligera durante algunos instantes.
Pasa las noches en el ala de los condenados a muerte, pero los demás menores duermen en una estancia junto a este pequeño patio cubierto por un tejadillo de metal. Se trata de una sola habitación de unos cuatro metros de ancho por unos 15 de largo. Junto a las paredes se aprietan unos 15 colchones de espuma. Son muy finos y están raídos y cubiertos por sábanas viejas y sucias. En cada uno de ellos duermen tres niños. Algunas redes mosquiteras penden del techo sobre los colchones, aunque no hay suficientes y están llenas de agujeros.
La visita a la prisión Central de Juba llega a su fin. Alphonse sigue sentado en el suelo, de nuevo con la mirada baja y triste. Los demás niños se levantan, empiezan a andar, se empujan unos a otros y se pelean en broma, ríen y empiezan a jugar. De vuelta a la oficina, y tras interrogarlo acerca de la tortura, Fabian cuenta: «En los cuarteles de policía te pegan, utilizan fuego u otros objetos para que digas la verdad. De hecho, los arrestados quieren que los traigan a la cárcel lo antes posible porque saben que aquí no torturamos a nadie».
Fuera, el sol sigue inundando el patio de tierra entre el zumbido de las moscas y las conversaciones de los guardias. Los policías pasean lentamente o se dejan caer junto a sus rifles en los sillones quemados por el calor. –